
Las mil maravillas de Al Saud
Por Lilí Bolívar
Sin duda una
de las experiencias más desafiantes de mi vida ha sido mi estancia en la
legendaria Arabia Saudita (2000-2002). Cuando se nos notificó de nuestra
adscripción diplomática en la península arábiga, las expectativas de viaje
bordeaban de la realidad concreta del fuerte trabajo que nos aguardaba, en
condiciones locales muy especiales y diferentes, al sueño alojado en mis más
remotos recuerdos de la infancia.
Aquella misión me llevaría al mundo de los tapetes voladores de los
cuentos; turbantes, velos, desiertos con camellos, jarras doradas con largos
picos, profusión de sedas, aromas de especias y la oportunidad de penetrar y
conocer misteriosos palacios olorosos a incienso, sándalo y perfumados
ungüentos.
Nos instalamos en la ciudad moderna de Riad que jugaba con la fantasía de los poquísimos visitantes extranjeros a los que se les permitía adentrarse en esas tierras, abiertas solamente para su gente y, de manera muy controlada a la que todo el país se aboca durante una parte del año, a la gran peregrinación del Hajj a las santas mezquitas, consistente en multitudes de fieles de todo el mundo islámico -todo musulmán debe visitar este lugar alguna vez en su vida para recordar al Profeta y renovar sus votos al único Allah (que en árabe quiere decir Dios).
Solamente a diplomáticos sin hijos adolescentes, a profesionistas de alto nivel y a personas que van en calidad de sirvientes, se les permite visitar temporalmente el reino de los saudíes; así que estas limitaciones generaban todavía mayor expectativa sobre lo que veríamos en aquellas remotas y milenarias tierras.
Nunca voy a olvidar el día que recibí la invitación de la esposa del rey Fahd bin Abdul Aziz Al Saud, custodio de las dos santas mezquitas, cabeza de la casa de Al Saud y primer ministro del reino, para asistir a una fiesta en su palacio; se trataba de la esposa más allegada, según se desprende de los usos y costumbres de esos reinos. De inmediato me apliqué a preparar mi vestido de coctel, conforme lo dispuesto por la invitación oficial. Habría deseado vestir mis mejores galas, acordes con el entusiasmo que me producía aquel momento y por desconocimiento del protocolo saudita, ajeno a las idiosincrasias más cercanas a la nuestra o de otros países donde habíamos vivido.
Mis amigas mexicanas más allegadas, Angélica y María, esposas de sauditas y que hablaban y entendían el árabe con pulcritud, me decían que en tales recepciones la invitada no repetía nunca el mismo vestido, recomendación que no alteraba lo escogido ya por mí, puesto que era la primera vez que asistía a una fiesta semejante y, por supuesto, ninguna pieza de mi ajuar era todavía conocida por nadie.
Comencé a prepararme para encontrar salón de belleza. Ese establecimiento tan común constituía, en Arabia Saudita, un lugar rodeado de misterio y conjeturas. La primera, si operaban o no en la legalidad islámica, ante el hecho de que las sauditas se cubren el rostro y el pelo y las extranjeras, cuando menos, se deben cubrir el pelo. Salir de uno de esos lugares ocultos, disimulados, que atendían jóvenes filipinas, era en sí una experiencia que diluía la posibilidad de emerger del salón con peinado y maquillaje despampanantes a la vista de todos.
Se compensaba el exótico ambiente por la calidez de sus empleadas y dueñas extranjeras hacia la escasa clientela que se beneficiaba de técnicas de belleza muy antiguas tales como el depilado de cejas que se practicaba con un hilo. Un hilo, sí, que la empleada detenía en su boca y manejaba con destreza y resultados espectaculares, dejando las cejas perfectamente delineadas. También aquella del vello facial, depilado con una mezcla hecha con azúcar y jugo de limón, que la especialista estiraba y removía con agilidad como si se tratara de una masa elástica, con la que retiraba el vello. En todo el Medio Oriente estas técnicas de belleza han adquirido rango religioso entre hombres y mujeres, ya que para el Hajj todos deben quitarse el vello corporal en su totalidad, por razones de higiene.
Por la tarde, ya lista y emocionada, me condujo al palacio Victoriano mi chofer (que no era el mismo conductor de mi esposo). Por ser mujer no se me permitía conducir vehículo ni tampoco andar sola sin tutor masculino. Mi chofer, por ende, suplía mi falta de personalidad jurídica para opinar y actuar; era a él a quien los demás hombres se dirigían para tratar asuntos que de otro modo habrían tenido que tratar conmigo. “Dile a la mujer que se cubra la cabeza”; “…que entienda que aquí no es aceptable el maquillaje”; “…que se salga de la tienda porque es hora del rezo”, etc.
El ocaso se prolongaba y parecería que el hermoso sol del desierto se rehusara a retirarse. A lo lejos, y en medio de aquel mar de arena, enmarcado en un atardecer naranja encendido, se veía El Palacio Real, guardando su distancia de las modernísimas construcciones que hoy caracterizan a Riad, capital de la tierra santa islámica.
Llegué a los jardines de la masiva construcción donde se realizaría el ágape. Se trataba de una estructura monumental, con minaretes, parecidos a los de una mezquita. Había torres, ojivas y arcos profusamente decorados con arabescos y mosaicos; verdes jardines que contrastaban con aquella tierra desértica. Cientos de hombres se encargaban de dirigir el tráfico interno, otros de abrir las rejas, y unos más de señalar el camino hacia el área de la fiesta.
Ya en la puerta principal, bajé del automóvil y entré a un gran vestíbulo en donde las invitadas éramos recibidas por las mujeres del personal de la casa real que nos saludaban con una ligera inclinación de la cabeza. Con gestos amistosos nos dirigían al sitio en donde podíamos dejar colgadas las abayas y los velos negros que invariablemente portábamos en la calle sobre nuestra vestimenta occidental. Estas abayas son unos batones negros, de telas sintéticas vaporosas, largos hasta el piso, con mangas que cubrían hasta los dedos de las manos. A las abayas se las podía encontrar, sencillas o elegantes y de cortes estilizados, en el mercado local o en las tiendas de alta costura francesa. Me mandé a hacer una con bordados discretos en chaquira rosa y azul pálido en las mangas y en las orillas del velo. A las mujeres musulmanas ningún varón, salvo su padre, sus hermanos, su marido o sus hijos, puede verlas sin tales vestimentas y velos.
Una vez desembarazadas de la vestimenta tradicional lucíamos, en total contraste, atuendos occidentales. Pasamos a un enorme salón en donde había, conforme a la costumbre árabe, unas cien sillas adosadas a las cuatro paredes del salón. Esa manera de colocar las sillas obedece a una medida de seguridad, heredada de los viejos tiempos, para que nadie quede con la espalda al aire.
El salón lucía abundantes cortinajes de brocados y sedas y cubría el suelo de pared a pared con una enorme alfombra, en tonos azules. Según los comentarios de las más conocedoras, se trataba de un costosísimo tapete Tabriz, de dimensiones jamás vistas.
La esposa del rey estaba ya sentada al fondo del salón, ubicada en el centro de la pared, hablando por un teléfono celular. Parecía estar tratando asuntos de gran importancia porque ni siquiera dejaba caer la mirada en las invitadas que íbamos llegando.
Nos fuimos sentando por estricto orden. Primero, de acuerdo a la precedencia saudita, las esposas de los embajadores de los reinos hermanos de la península arábiga; luego, conforme al ceremonial de la casa real, las esposas o mujeres miembros de la familia real saudita; después las esposas de los embajadores de los países amigos, como el nuestro; seguidamente, por prelación, las esposas de los políticos sauditas; y, por orden de confirmación de asistencia, las esposas de los empresarios e invitadas especiales del reino. Naturalmente, no había hombre alguno en todo el interior del Palacio.
A mis lados estaban la esposa del embajador de Kazajistán y la de Azerbaiyán, las dos musulmanas y menos sorprendidas que yo de todo lo que ahí observábamos. Hablaban en árabe, entre sí, y conmigo en inglés.
Antes del besamanos, salió un interminable cortejo de doncellas, todas con los brazos y las manos tatuadas en color café oscuro con un tinte de hena (alheña) que terminaba en las puntas de los dedos, como manchados de yodo. Eran mujeres ya no tan jóvenes, ni esbeltas, ni bellas; estaban vestidas con unos atuendos de gasa en tonos cafés, y cubierta la cabeza con un velo también marrón a manera de rebozo. Ellas eran las encargadas de servir el agua de azahar que salía por los picos de hermosas jarras doradas.
Había una rutina para aquella ceremonia. Fueron repartidas entre las visitantes unas tacitas muy pequeñas que las doncellas llenaban una y otra vez mientras la invitada no moviera su mano en señal de que ya no deseaba más de la infusión. Después de esa agua perfumada, las doncellas pasaban unas galletas de mazapán y almendra. Luego, repartían vasos que iban llenando con jugos de diferentes zumos.
En la siguiente ronda se servía un bocadillo salado, todo pequeño y muy bien presentado; y si alguien deseaba agua simple, se le vertía en copas de vino. Al final llegaban las tacitas de café turco, acompañadas de dátiles y chocolates bellamente decorados.
Mientras las doncellas se ocupaban de servir los bocadillos y bebidas, se oía la algarabía de las invitadas, quienes conversaban con sus vecinas de asiento; posteriormente, ya de pié, empezaron a formarse pequeños grupos como en cualquier otra parte del mundo, buscando a las amigas y conocidas.
Terminada la fase de las bebidas y bocadillos, se formó la fila para el besamanos y fuimos pasando, una a una, a presentar nuestros saludos y respetos a la esposa (no existe título de reina) del rey Fajed bin Abdelaziz, en funciones de anfitriona. “Su Alteza, muchas gracias por la invitación”. Se lo dije en inglés y una intérprete se lo expresó en árabe. La monarca respondió con una sonrisa.
Posteriormente pasamos al comedor y nos sentamos a la mesa, formada de tres largos rectángulos de unos 20 metros cada uno, acomodados en forma de herradura. El salón comedor ofrecía una visión espectacular por sus largos manteles de organdí bordado, sus servilletas del mismo material, sus floreros de porcelana con flores frescas procedentes del desierto al que han hecho reverdecer con sofisticados sistemas de riego, planta por planta y palmera por palmera. Era increíble el alto número de pequeños recipientes repletos de nueces, almendras y semillas curadas con sal; la cristalería oriental de copas para los jugos de frutas, de vasos para el agua; las vajillas con el sello real, con filo de oro; y los juegos de cubiertos de plata para los diversos manjares que se avecinaban.
Para dar inicio al banquete, un nuevo séquito de mujeres se encargó de servir la mezza, variedad de bocadillos tradicionales del Medio Oriente que se adjudican árabes judíos y turcos. La mezza consiste en humus de garbanzo y de berenjena, ensalada de tabule, hojas de parra rellenas de arroz llamadas dolma, panes de trigo untados de aceite de oliva y espolvoreados de zaatar, bolas de quepe, tajina de ajonjolí y nabos encurtidos.
Después de las entradas, llegó la comida abundante y apetitosa, en enormes y aparatosos platones de plata con cubiertas repujadas y espectaculares sobre el arroz, el pollo, el cordero y las verduras, aderezados con las llamadas siete especias, o hierbas de la región.
Al término de nuestro incesante comer, se sirvió una gran variedad de postres y dulces, en su mayoría bañados con agua de azahar y espolvoreados con pistache molido y kilos y kilos de dátiles, unos enmelados, otros con azúcar, otros secos.
El reino exporta dátiles por millares de toneladas y los regala como alimento, en grandes cantidades, a los pueblos más vulnerables de África.
Los tocadores y los baños con sus sanitarios orientales de manguera, eran un lugar llamativo para las occidentales y latinoamericanas; ubicados a la mano derecha del vestíbulo y custodiados también por las doncellas que hacían de ese rincón de la casa, un centro de reunión. Ahí en tocadores con espejos para que las invitadas se retocaran, se podía encontrar platitos con rajas de canela, clavo de olor, pistaches y hierbas olorosas, todo ello para masticar y perfumar el aliento. También había profusión de botellas de perfumes (siempre sin alcohol) en forma de aceites aromáticos; estuchitos con agujas e hilos por si hay algo que reparar, o pegar algún botón; cajitas con analgésicos, algodones y aditamentos femeninos de emergencia.
En ese entorno de lujo oriental, pasamos unas tres horas inolvidables.
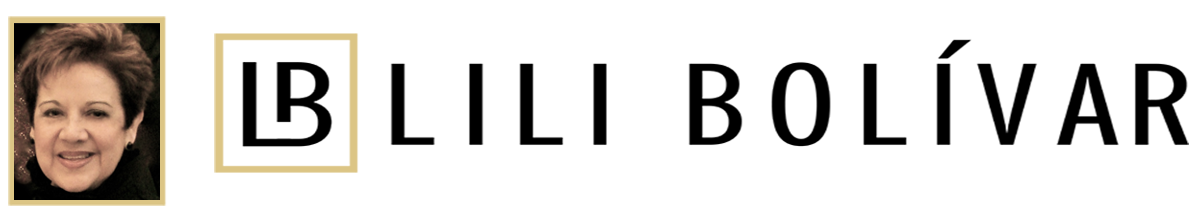

Muy interesante tu relato. Me transporte a un mundo desconocido y legendario no imaginable en este siglo. Es un placer leer tus aventuras diplomáticas.
Me alegra enormemente que hayas disfrutado esta historia de mi vida Alma...